Facultad de economía
II Foro: Desafíos para el impulso de la economía social solidaria y el cooperativismo en Michoacán
4 de Octubre de 2023
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
Convocantes
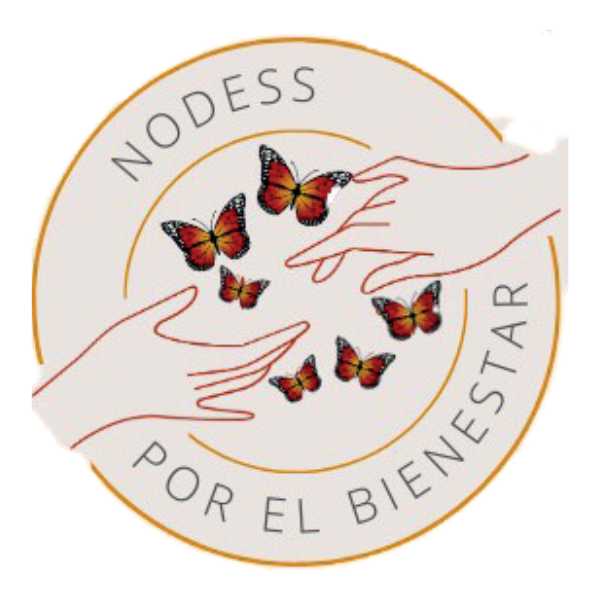




Dirigido a cooperativas, grupos solidarios, grupos de trabajo y organizaciones y personas interesadas en el tema de la Economía social y solidaria
Objetivo
Analizar los desafíos y perspectivas de la Economía Social Solidaria y el cooperativismo en Michoacán, en busca de alternativas en el contexto actual.

Ponentes




Juan Carlos Hidalgo Sanjurjo
Doctor en Ciencias en Desarrollo Sustentable, por la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Maestro en Ciencias en Desarrollo Local, por la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. (Título y cédula profesional)
Más de 15 años de experiencia docente en nivel de licenciatura y posgrado en instituciones como la Facultad de Economía Vasco de Quiroga y el Instituto Michoacana de Ciencias de la Educación (IMCED)
Se ha especializado en áreas como la economía política, la historia económica, temas y problemas del desarrollo y en economías alternativas, miembro fundador de la Red Nacional de programas de Posgrado en Desarrollo Local.
Ha publicado
“El mercado de cambio de Pátzcuaro, Michoacán, economía popular, racionalidad reproductiva, instituciones y género”, en el libro “Desarrollo, Sustentabilidad y Gestión Pública. Aportes teóricos y casos prácticos. Publicado por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”.
“Nodo de concentración económica basado en la metodología de localización de los sistemas de información geográfica y análisis clúster”, en el libro “Diálogos en la diversidad”, La investigación posdoctoral en la UMSNH.
“Instituciones del ejido en el manejo de los recursos de uso común y su contribución al desarrollo local” publicado en el libro “El Desarrollo Local en Construcción. Nuevos retos y perspectivas”, Publicado por División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”.
“Michoacán: entre la ingobernabilidad, la economía del crimen y del despojo”, en el libro “Violencia y paz, diagnóstico y propuestas para México. Publicado por El Colegio de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la LXIII Legislatura del Senado de la República.
“Presencia indígena y diversidad cultural”, incluido en la obra “La Biodiversidad en Michoacán: Estudio de Estado 2”, publicado por CONABIO y el Gobierno del Estado de Michoacán.
Espacios en disputa. Micro y pequeñas empresas, segmento básico de la economía popular, en Ayala Ortiz e Hidalgo Sanjurjo (coordinadores) El Desarrollo Local en Construcción. Aportes teóricos y metodológicos. Ed. UMSNH, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad de Guadalajara y Universidad Autónoma de Nayarit. México. ISBN 978-607-9169-41-1
“Movilización social e integración comunitaria para el desarrollo local. La experiencia de la colonia popular Lomas del Durazno en Morelia, Michoacán (1985–1995)”, en Ayala Ortiz e Hidalgo Sanjurjo (coordinadores) El Desarrollo Local en Construcción. Aplicaciones y experiencias. Ed UMSNH, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad de Guadalajara y Universidad Autónoma de Nayarit. México. ISBN 978-607-9169-43-5.
“El Desarrollo Local en Construcción” Volumen I “Aportes teóricos y metodológicos” con ISBN: 978-607-9169-41-1 y Volumen II “Aplicaciones y experiencias” con ISBN: 978-607-9169-43-5 publicados con fecha de diciembre de 2014, en coedición de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad de Guadalajara y Universidad Autónoma de Nayarit, bajo el sello de la casa Editorial Cienpozuelos S.A.
“Mercados Populares y Economía Social”, en el libro González Butrón, et al. (coordinadoras) Economía social y desarrollo local. Ed. UMSNH, México, Universidad Nacional General Sarmiento, Argentina. ISBN: 978-607-424-019-1




Dra. Erika Piña Romero
Profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UMSNH desde el año 2006. Doctora en Política, Gobernabilidad y Políticas Públicas, Maestra en Gestión Pública y Política Social y Licenciada en Economía. Integrante de la Comisión de Diseño Curricular en el Doctorado Interinstitucional en Economía Social Solidaria (DIESS). Actualmente forma parte del Núcleo Académico Básico de ambos programas en la Facultad de Economía de la UMSNH. Ha publicado artículos y capítulos de libros en revistas arbitradas relacionadas con los temas de desarrollo socioeconómico, economía social solidaria, políticas públicas y género. Desde el año 2013 cuenta con el reconocimiento “Perfil Deseable” del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PRODEP) de la Secretaría de Educación Pública. Coordinadora del Cuerpo Académico 269 “Economía Pública y Políticas Públicas” del Programa de Fortalecimiento al Profesorado Universitario PRODEP, así como dirigente del proyecto de investigación “Finanzas públicas municipales en Michoacán” en el mismo cuerpo académico.








Cooperativismo y Economía Social Solidaria
Juan Carlos Hidalgo Sanjurjo
Septiembre de 2023
Introducción
Algunos datos de entrada:
Para 2020 en México se identifican unas 18,000 cooperativas con cerca de 9 millones de socios, de estas 12,076 son de consumo, 5,200 de producción y 762 de ahorro y préstamo (J.J. Rojas Herrera).
A escala mundial las cooperativas para 2022 generan ingresos aproximadamente por 2,035 billones de dólares anuales y emplean al 10% de la PEA mundial, es decir que unos 280 millones de personas son cooperativistas. (https://puedjs.unam.mx/revista_tlatelolco/pautas-historicas-del-cooperativismo-mexicano-aportaciones-y-retos-a-la-democratizacion-del-pais/)
Algunos riesgos
El cooperativismo en México y el mundo es ya un movimiento vasto y potente,
Pero debemos reflexionar y tener cuidado de no construir un gigante con pies de barro.
Y es que el cooperativismo enfrenta retos formidables tanto al nivel interno de cada cooperativa como en el contexto y ambiente en el que se desenvuelve.
El primer caso tiene que ver con la típica frase de que es más fácil formar cien cooperativas que formar un cooperativista. Y no basta con aprenderse de memoria los principios de cooperativismo (ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad)
En el segundo caso, el cooperativismo se desenvuelve en un ambiente dominado por la competencia productivista y mercantil capitalista, por la apropiación del excedente económico producido socialmente.
Postulamos que para ambos casos la Economía Social Solidaria (ESS) es la respuesta.
En el primer caso implica insertar los principios cooperativistas en un marco ideológico y conceptual más amplio, integral, profundo y alternativo, que le aportan a dichos principios solidez y trascendencia.
En el segundo caso, la ESS constituye una estrategia de mayor alcance que implica la formación de redes productivas, comerciales y de consumo solidario y responsable, dentro del cual las cooperativas pueden operar con mayor rango de autonomía con respecto a la lógica capitalista de competencia destructiva.
En esta presentación abundaremos particularmente en los retos que representan para las cooperativas desenvolverse en un ambiente predominantemente capitalista.
El cooperativismo
El cooperativismo es un fenómeno de larga data, no obstante, las principales motivaciones que alentaron su surgimiento en términos generales siguen siendo las mismas; la generación de espacios alternativos ante los vacíos y carencias propiciados por el predominante sistema capitalista.
En términos más llanos, digamos que el cooperativismo surge inicialmente como respuesta defensiva ante el creciente desempleo y/o a la precarización del mismo.
En cierta medida el surgimiento del cooperativismo ha estado ligado a proyectos sociales y/o político – ideológicos más amplios, como el socialismo utópico o el sinarquismo, los comités eclesiales de base y la pastoral social en tiempos más recientes. No obstante, el cooperativismo como movimiento no ha logrado trascender de manera generalizada su condición de marginalidad y subordinación frente al capital, y constituirse como auténtica alternativa sistémica.
Esta subordinación se revela cuando menos en dos formas:
- Como una sujeción a la dinámica del mercado que impone a las unidades cooperativas los términos de su actividad productiva, y con ello un importante grado de vulnerabilidad ante los altibajos y vaivenes del
- Mediante su encadenamiento con grandes empresas que les imponen condiciones generalmente asimétricas y
En ambos casos suele verificarse una sistemática transferencia de valor, convirtiendo a las cooperativas y por ende a los cooperativistas en sujetos explotados por el capital.
En este sentido, una primera observación consiste en destacar que la colectivización de la propiedad de los medios de producción y la implementación de un sistema democrático de gestión y organización del trabajo, junto con una distribución equitativa de los beneficios, como elementos característicos de su operación interna, pueden constituir condiciones necesarias pero no suficientes para garantizar la emancipación de las unidades cooperativas con respecto a la dinámica explotadora del capital y más aún para constituirse como alternativa sistémica.
Con base en esta observación se establece la necesidad de impulsar una segunda fase que implique el deslinde de la dinámica productiva de las unidades cooperativas con respecto del mercado capitalista, proceso cuya enorme complejidad requiere de la construcción de marcos teóricos y proyectos estratégicos adecuados, que van mucho más allá de la dinámica operativa de una unidad o incluso de una unión de cooperativas, vistas de manera aislada, implica la construcción y adopción de un paradigma societal alternativo y el impulso de estrategias orientadas a la definición de un conjunto de políticas públicas y de mecanismos de construcción de organización e integración social.
Fortalezas y riesgos que enfrenta el movimiento cooperativo
Antes de ampliar este planteamiento, resulta importante reconocer algunos de los avances, pero también ciertos riesgos que enfrenta el movimiento cooperativo frente a la dinámica económica global y en la expectativa de construcción de una sociedad alternativa sustentada en la Economía Social Solidaria, entendida como “proyecto de acción colectiva (incluyendo prácticas estratégicas de transformación y cotidianas de reproducción) dirigido a contrarrestar las tendencias socialmente negativas del sistema existente, con la perspectiva –actual o potencial- de construir un sistema económico alternativo”[1]
Por un lado, debe reconocerse la existencia de numerosos casos de unidades, uniones o sistemas de pequeñas y medianas cooperativas articuladas y circunscritas a un contexto local, que han tenido importante impacto en el desarrollo de las regiones en las que se encuentran enclavados, a pesar de lo cual sin embargo mantienen cierto grado de marginalidad y vulnerabilidad ante el contexto económico global.
Por otro lado, existen también casos más o menos excepcionales de cooperativas que han logrado trascender su condición marginal logrando incrementar considerablemente sus escalas productivas, sus acervos tecnológicos y financieros, incrementando también sus niveles de productividad, lo que les ha permitido enfrentar de manera competitiva al sistema capitalista en su propio terreno de juego; el mercado.
Mientras que el arraigo del movimiento cooperativo con un sistema socioeconómico y cultural local propicia un potencial proceso de autonomización, siempre y cuando se implementen medidas en este sentido, por otro lado, el crecimiento de las cooperativas, no en función de su dinámica social local, sino en sintonía con la dinámica del mercado global, plantea como un riesgo latente su paulatina transformación en unidades cada vez más similares a las empresas capitalistas.
El caso Mondragón[2]
Uno de los casos más conocidos lo constituye el llamado Consorcio Cooperativo Mondragón (CCM), el cual ha trascendido no sólo las escalas local y regional, sino incluso la escala nacional convirtiéndose en una auténtica empresa trasnacional.
Para 2019 CCM cuenta con 146 plantas en el exterior genera cerca de 84 mil puestos de trabajo y cuenta con más de 60 plantas filiales distribuidas en 19 países de Europa, África, Asia América, con al menos 6 en México que dan empleo a unas mil personas. El CCM muestra rasgos operativos que la distinguen claramente de las empresas capitalistas, entre ellos podemos destacar los siguientes:
Rasgos positivos
- Mantiene unidades pequeñas de no más de 500 trabajadores, a excepción del grupo Fagor (que cuenta con alrededor de 5000 integrantes).
- La conformación de nuevas unidades productivas bajo su amparo, debe garantizar la condición de no competir con sus pares filiales, sino complementarlas, favoreciendo la conformación de un sistema integral
- Persiste y predomina la administración democrática y la articulación de las funciones de trabajo, administración y propiedad, descartando las funciones del
- Se observa un énfasis en la constante búsqueda de tecnologías limpias.
- Impulsa y mantiene una serie de importantes programas de apoyo a la investigación, a la educación y capacitación de sus integrantes y de los pobladores de las localidades en donde se encuentra asentada.
Algunos aspectos críticos
Como en la mayoría de los casos, el CCM inició a partir de pequeñas unidades cooperativas buscando resolver problemas de desempleo, en este sentido el centro de su estrategia se encontraba en el impulso de unidades productivas generadoras de empleo.
Bajo esta lógica desde su origen hasta la actualidad el CCM, como la gran mayoría de empresas y uniones cooperativas, planifican y orientan sus estrategias de expansión y diversificación territorial y productiva en función de los vaivenes de la oferta y demanda del mercado global y en esta medida replican la condición de separación entre la dinámica de producción y los procesos de reproducción de la población de la localidad en la que emergen, tal como sucede con las unidades productivas capitalistas.
De esta manera si bien el CCM despliega hacia fuera su vocación solidaria, ya que destina el 10% de sus ganancias a cubrir necesidades de la comunidad, esta transferencia se encuentra mediada por el mercado, lo que significa que sólo en la medida en la que obtiene ganancias, en razón de su condición competitiva en el mercado, puede garantizar dicha transferencia de recursos al desarrollo social.
De esta manera se coloca en los términos de medir su éxito con base en las ganancias y condicionar a ellas su aporte al desarrollo social, esto se refleja en las propias palabras de sus directivos que destacan como una de sus principales claves de éxito: “Un enfoque decididamente empresarial del hecho cooperativo, asumiendo como cuestión de principio la rentabilidad de la empresa y la eficacia en la gestión, planificada, rigurosa y exigente”[3]
Sin duda la estrecha vinculación de la planificación y operación productiva de CCM con la dinámica del mercado global representa una constante y creciente presión y riesgo de desligarse cada vez más de su arraigo y sus condicionantes sociales locales y la empuja a parecerse cada vez más a una empresa capitalista.
Indicios que acusan esta posible tendencia:
Por principio de cuenta una de las principales etapas de expansión y propiamente la conformación del CCM en 1991, se verifica como respuesta a la amenaza de la competencia de grandes corporaciones alemanas y francesas, en el contexto de la apertura de la economía española a los productos europeos en 1986 y después, en 1989, a todo el mundo.
Actualmente ya más de la mitad de los empleados del CCM no son cooperativistas, sino asalariados.
Se observa como una tendencia creciente la contratación ilegal de trabajo de maquila a domicilio predominantemente femenino.
Aumenta la práctica de adquirir empresas capitalistas fuera de España, especialmente en América Latina, cuyos trabajadores son mantenidos en condición de asalariados con vanas promesas de futura incorporación al sistema cooperativo.
Ante las limitaciones, los riesgos y los retos que enfrenta el movimiento cooperativo, se abren hoy como perspectiva su necesaria adscripción a un paradigma más amplio, nos referimos a la Economía Social Solidaria estructurada bajo la lógica reproductiva de la vida de acuerdo con la Economía Popular y en un contexto socio-territorial específico y delimitado, en la perspectiva del Desarrollo Local
Perspectivas del movimiento cooperativo en la racionalidad de la Economía Popular y la ESS
De acuerdo con lo anterior, uno de los principios estratégicos del cooperativismo implicaría trascender la racionalidad de enriquecimiento privado, a costa de la explotación y apropiación de trabajo ajeno, predominante en la economía capitalista.
Reconociendo que la explotación del trabajo ajeno se sustenta en la separación entre propietarios de medios de producción y productores directos, misma que se traduce en el deslinde de la dinámica productiva de mercancías con respecto a los procesos de reproducción de la vida de los trabajadores, el proceso de diferenciación del movimiento cooperativo con respecto a la racionalidad capitalista, implicaría también revertir esta separación entre la dinámica productiva y los procesos de reproducción de los trabajadores y de la comunidad en general.
Para ello si bien la colectivización de la propiedad de los medios de producción, la democratización de la gestión y organización del trabajo al interior de la unidad productiva, así como la distribución de los beneficios de manera equitativa entre los socios cooperativistas es fundamental, no obstante resulta insuficiente e incluso, como ya hemos acotado, tendencialmente reversible si no se concluye el proceso de deslinde reorientando sus estrategias de desarrollo, no en función del mercado capitalista, sino de las necesidades y expectativas de desarrollo de las comunidades en las que se insertan las empresas cooperativas.
Es decir, se trata de adoptar como eje de planificación y organización económica productiva no la dinámica ni las determinantes del mercado, sino las necesidades de reproducción de la población local en las que se asientan dichas unidades productivas.
Se trata de revertir el deslinde entre las dinámicas productivas y los procesos de reproducción de la vida de los trabajadores, deslinde que como ya hemos establecido, caracteriza la emergencia y racionalidad de la economía capitalista.
Adoptar la perspectiva de construir un Sistema de Economía Social Solidaria como modelo societal alternativo, estructurado bajo la racionalidad de la Economía Popular y del Desarrollo Local tomando como base el sistema cooperativo, implica reconocer la centralidad de los procesos reproductivos y reorientar las estrategias hacia el fortalecimiento de unidades reproductivas en torno y en función de las cuales se genere la planificación económica y productiva.
Ello supone el necesario reconocimiento de que la célula básica de la organización social no debe ser la unidad económica, llámese emprendimiento mercantil o empresa cooperativa, sino la Comunidad.
Esta transformación implica poner en primer orden la definición de un sistema de organización social que garantice la reproducción de la vida de las personas, en torno a lo cual se estaría estructurando todo el sistema productivo.
Se trata de reproducir a gran escala la lógica de las unidades domésticas[4] populares cuya racionalidad tiene como eje dinámico la reproducción de la vida de sus miembros, y en función de ello planifican y organizan sus procesos de trabajo y sus actividades productivas.
La perspectiva del Desarrollo Local, implica también reconocer el arraigo y configuración socio-territorial de dichas unidades reproductivas, arraigo que se expresa en la identificación de recursos, pero sobre todo, de tradiciones, idiosincrasia, cosmovisión y vocación sociocultural comunitaria, y a partir de estas condiciones, más aún en función y en consonancia con ellas, construir mediante un proceso endógeno, participativo, autónomo y autogestivo un modelo, un sistema alternativo de vida, específico, propio, como traje hecho a la medida.
En términos más operativos, el fortalecimiento de las unidades reproductivas implica propiciar las dinámicas organizacionales, participativas y de integración social mediante la conformación de entidades comunitarias, propiciando el fortalecimiento de la cohesión en torno al establecimiento de acciones colectivas autogestivas, tendientes a fortalecer las condiciones de satisfacción de las necesidades de la población, avanzando de manera progresiva de los más elemental e inmediato hacia proyectos y acciones de mayor alcance.
Algunas pautas en este sentido se pueden encontrar en lo que algunos autores denominan la nueva ruralidad comunitaria o comunalidad que, si bien está pensada para el contexto rural campesino, bien puede retomarse con algunas adaptaciones para el medio urbano.
La nueva ruralidad comunitaria[5] hace énfasis en los procesos de innovación a partir de principios como la justicia social, la equidad inter-generacional y la gestión sustentable de recursos regionales.
En este sentido, se destaca la comunalidad como la emergencia de la asociación comunitaria, como instancia alternativa al Mercado y al Estado, con fuerte arraigo como forma asociativa heredada de la cultura mesoamericana
“La comunalidad se expresa en el nivel local como ethos comunitario” y se presenta “como una institución participante activamente en la asignación de recursos. Tiene determinada direccionalidad en función de su articulación con cuatro procesos:
- La cohesión cultural
- La democracia participativa o consensual
- La organización del trabajo comunitario
- El territorio como resguardo” [6]
Se trata entonces de propiciar y fortalecer estos procesos avanzando paulatinamente en la construcción de un proyecto estratégico y colectivo de vida en torno al cual se articule un sistema socio-económico local comunitario.
Coincidimos con Coraggio[7] en no aspirar al desarrollo de una economía solidaria solamente a partir de “propensiones intrínsecas de la naturaleza humana”, sino como resultado de patrones objetivados, es decir institucionalizados, agregando que “las instituciones en sociedades particulares no son o no deben ser una derivación lógica de principios éticos o económicos generales, sino que van emergiendo y tomando forma tácita o codificada en base a la cultura de cada sociedad, o al aprendizaje resultante de las prácticas recurrentes que muestran eficacia en el cumplimiento material de intereses u otras motivaciones” (p. 5)
Desde nuestra perspectiva dicha institucionalidad implica, entre otras cosas, la construcción y adopción colectiva y democrática de un proyecto común, comunitario de vida a largo plazo, sustentado en la convivencia cotidiana, en un espacio, recursos, problemáticas y necesidades compartidas, condicionantes y determinantes de la identidad y la integración comunitaria, lo cual constituye el más sólido e insustituible soporte estructural de toda práctica solidaria.
En términos de organización productiva, se trata de propiciar la conformación de redes y/o sistemas de redes de empresas cooperativas, articuladas de manera integral complementaria en torno a las necesidades locales comunitarias, siguiendo el ejemplo y los pasos ya bien orientados en este sentido de la Unión de cooperativas de Tacámbaro en donde en torno a la dinámica reproductiva comunitaria se han creado cooperativas de consumo y de ahorro y crédito popular.
Se trata finalmente de consolidar las estrategias orientadas a fortalecer la cohesión comunitaria y el desarrollo local, buscando a través de la complementariedad productiva y el establecimiento de redes de cooperación e intercambio, fortalecer las condiciones reproducción de la vida en condiciones de autonomía y desmercantilización, en la perspectiva de la construcción de un sistema alternativo basado en la Economía Social Solidaria.
[1] Coraggio, José Luis. Principios, instituciones y prácticas de la economía social y solidaria. s/f www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/PRINCIPIOS_Y_PRACTICAS_FINAL.doc
[2] Algunos de los datos y elementos de análisis de este apartado tiene como referencia el trabajo de Betsy Bowman y Bob Stone. La cooperativización como alternativa al capitalismo globalizador. Publicado en Ruggeri, Andrés (coordinador). La economía de los trabajadores: autogestión y distribución de la riqueza. Ediciones de la cooperativa Chilabert. Argentina 2009
[3] Entrevista a directivo de CCM.
[4] Para mayores referencias sobre la racionalidad reproductiva de las unidades domésticas y la economía popular se pueden consultar los trabajos de autores como Alexander Chayanov, Armando Bartra y José Luis Coraggio.
[5] Este apartado se basa principalmente en los textos de Barkin, Fuente y Rosas. Tradición e innovación 2009 y Fuente. Nueva Ruralidad Comunitaria y Sustentabilidad. 2009
[6] Fuente 2009. Pp. 48 – 49
[7] Coraggio, José Luis. Principios… Op. Cit.
Dr. José Guadalupe Bermúdez Olivares
Doctorado en Ciencias con terminal en innovación pedagógica y curricular, Maestría en Educación con campo en desarrollo curricular, Maestría en tecnología Educativa, Especialidad en Educación para jóvenes y adultos por el CREFAL, Especialidad en diseño de proyectos educativos para entornos virtuales y en Educación para jóvenes y adultos.
Actualmente investigador por México en el impulso a la Economía social y al cooperativismo.
M.D.L. Manuel Arturo Chávez Carmona
Biólogo egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Generación: 1995.
Experiencia Profesional:
Enlace académico de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán de Ocampo; en 2004.
Voluntariado en materia de Forestación de Áreas Erosionadas en la Comisión Forestal del Estado de Michoacán de Ocampo; en julio de 2010.
Master en Alta Dirección de Desarrollo Local, de la Universidad Complutense de Madrid, España; de 2010-2012.
Secretario Técnico de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo; octubre de 2015.
Actualmente, Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo; a partir del 1 de octubre del 2021 a la fecha.
Dr. Víctor Manuel Pérez Talavera
Trayectoria;
Dr. en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UMSNH, Director Académico CECYTEM, ha publicado artículos de historia ambiental en México, Chile y Colombia.
Dra. Judit Navarro Arias
Trayectoria:
Licenciada en Informática
Maestra en Diseño de Entornos virtuales de aprendizaje
Doctorante en Desarrollo de Competencias Educativas
Autoría en libros colaborativos: “Así la vivimos … experiencias de Docentes Mexicanos en Tiempos de COVID-19” “Trabajar por Proyectos en la Escuela” “Edutainment y Gamificación” “Microaprendizaje” “Neurodidáctica” “Capacitación 2.0” “Hacia la Construcción de un Sistema Multimodal de Enseñanza Aprendizaje” “Conectivismo”
Dr. José Arturo Villaseñor Gómez
Trayectoria:
Maestro en historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UMSNH, presidente de la Asociación de Cronistas por Michoacán, ex director general de Conalep
Mtro. Armando Rojas (Chiapas)
Dr. Zeferino León Santoyo
Trayectoria;
Licenciado en la Enseñanza de la Ciencias Naturales.
Maestro en Psicopedagogía y Docencia
Maestro en Marketing Digital y Redes Sociales
Doctor en Ciencias de la Educación.
Asesor de Maestría
Director de Escuela Preparatoria
Panelista en los Foros de Contextualización de la NEM.
Programa del evento
Facultad de Economía “Vasco de Quiroga” Edificio T2, Planta Baja Ciudad Universitaria.
Miércoles 4 de Octubre de 2023
Actividad

09:00 a 09:30
REGISTRO DE PARTICIPANTES

09:30 a 10:00
ACTO DE INAUGURACIÓN
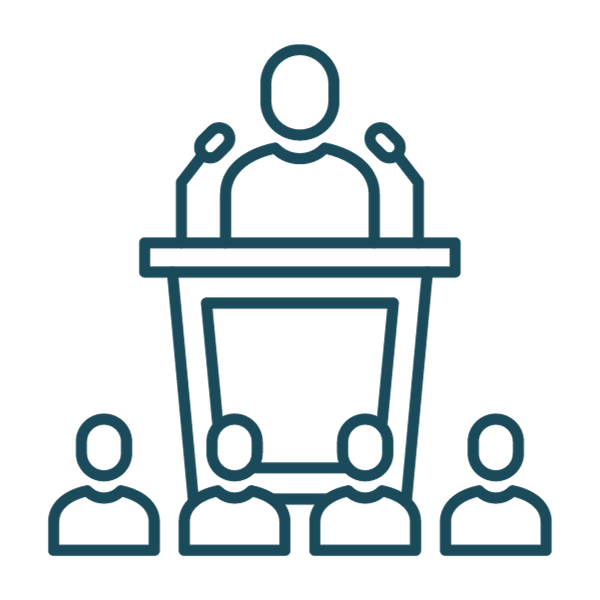
10:00 a 10:30
CONFERENCIA
“COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA”
JUAN CARLOS HIDALGO, UNIÓN DE COOPERATIVAS LÁZARO CÁRDENAS
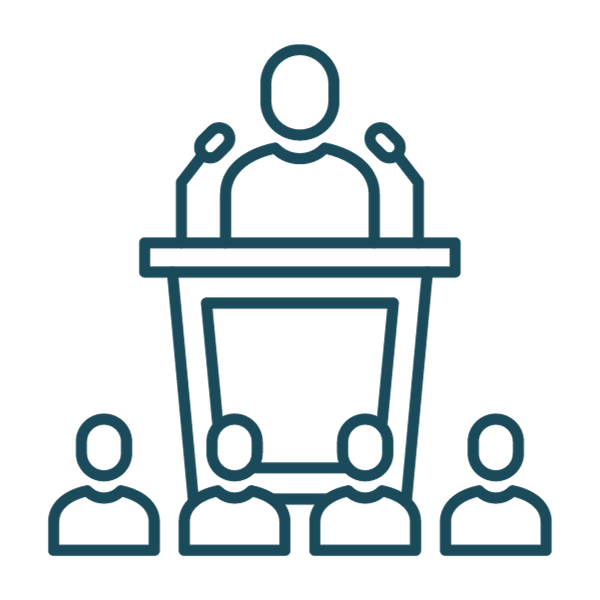
10:30 a 11:00
CONVERSATORIO
“LEGISLACIÓN PARA EL FOMENTO LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA Y EL COOPERATIVISMO“
CP PIDECO
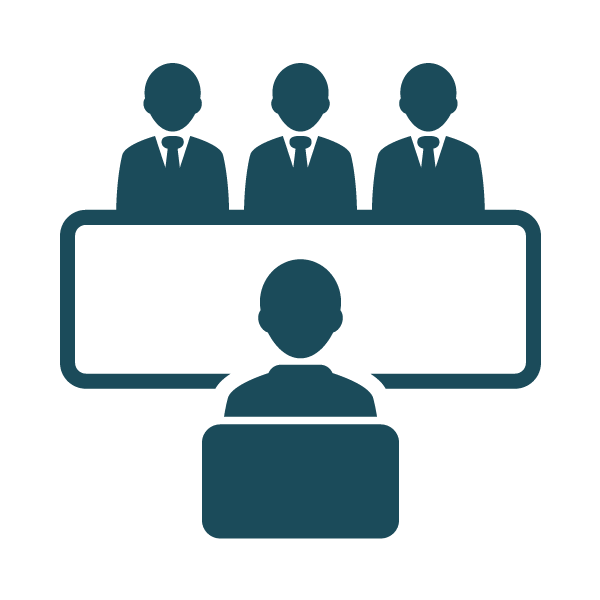
11:00 a 11:30
PANEL
“RETOS DE MERCADO”,
RUBÉN SALAZAR JASSO (COORD.) CARLOS OSORIO, INAES, DAVID MONACHON Y JOSEFINA CENDEJAS: REDAL
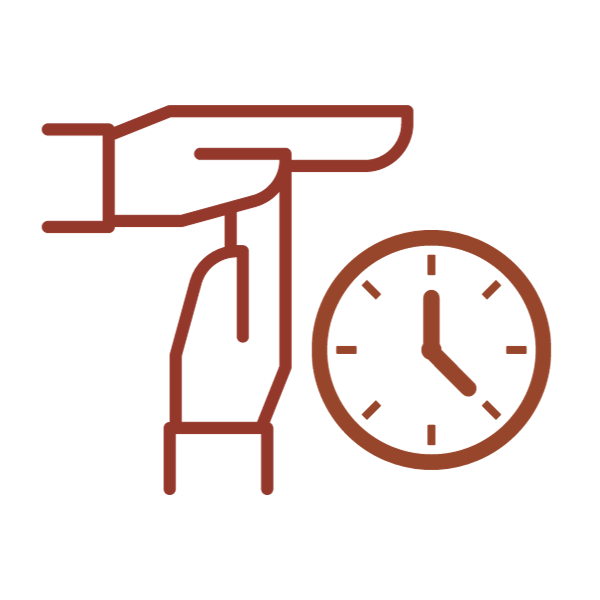
11:30 a 12:00
RECESO Y RECORRIDO
RECORRIDO POR LOS STANDS DE VENTA
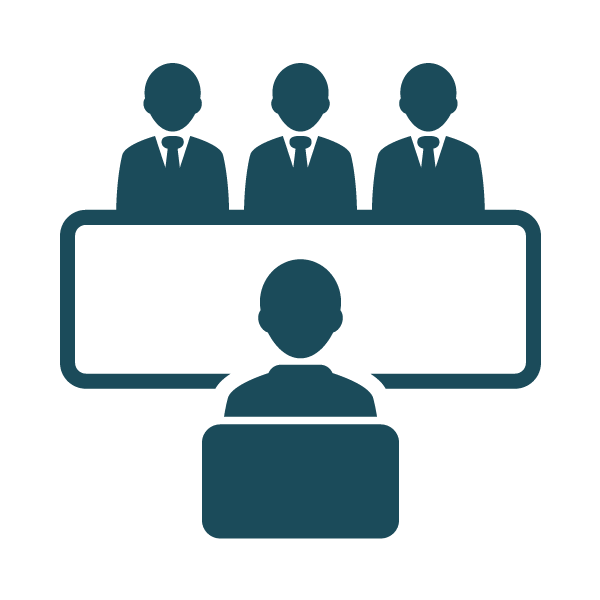
12:00 a 12:30
PANEL
“ACCESO A FINANCIAMIENTO”
ERIKA PIÑA (COORD.) MILDRED GALLEGOS HERREJÓN, SÍ FINANCIA, INAES?
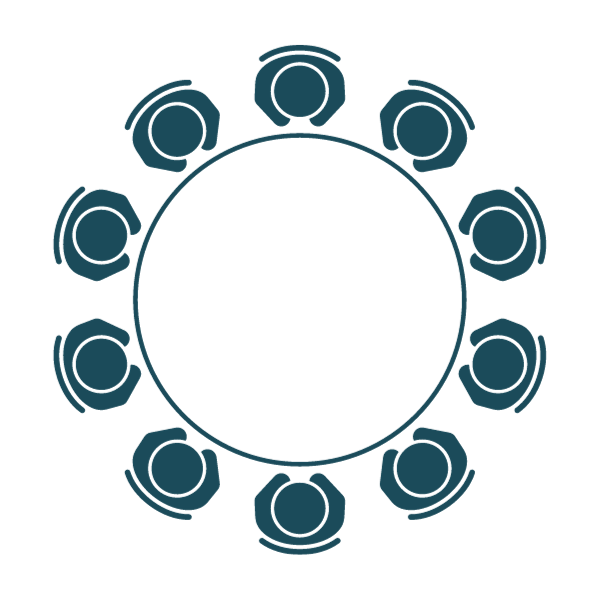
12:30 a 13:30
MESA REDONDA
“HACIA UN ECOSISTEMA REGIONAL DE COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL”
MAURICIO MONTOYA (COORD.) COOPERATIVAS DE CONSUMO (MILPA, LA IMPOSIBLE)

13:30 a 14:00
CONCLUSIONES Y CLAUSURA
Inscripciones
La unión de cooperativas te invita a inscribirte al foro en el siguiente link.
Para más información dirigirse al correo inscripciones@unioncooperativa.org.mx


